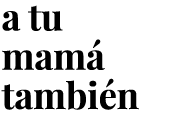Nos citamos en una cafetería miraflorina un viernes por la tarde, hace meses que no veo a Camila, casi desde que ella empezó a trabajar en un diario local. No tiene vida y la extraño. Llego y solicito el lugar más lejos a la calle. Odio el ruido de los autos o bocinas cuando uno quiere conversar tranquilamente. Hago mi pedido: un café americano. A los 10 minutos llega ella. Alta, delgada, siempre con tacos y blusas floreadas, siempre con un libro o un periódico en su cartera. Pensé, se ha vuelto tan sofisticada y elegante, pero no le digo nada.
Su cabello roza el escote de su blusa y al caminar hacia mí los comensales me miran con envidia. Pide un jugo y además unas galletas chispeantes de chocolate. La última vez que la vi fue en esa misma cafetería un viernes de agosto, conversamos por casi tres horas de su reciente trabajo, de su cómoda soltería y de su próxima titulación. Era un ritual el café de los viernes con Camila. Nos pasábamos chismeando y mirándonos los labios, pero nunca hicimos nada.
Sabía que iban a pasar muchas semanas para volver a verla y le dije lo que ambos sabíamos hace mucho tiempo. Me miró en silencio por varios minutos y se acercó a mí. Al instante la veo regresar a su sitio y sonreírle a una chica parada al lado. Una inoportuna amiga del colegio la ha reconocido al entrar al café y se ha acercado a saludar. Camila me presenta y miento al decir que es un gusto conocerla. Se retira luego de hacerle algunas preguntas a las cuales ella responde con una cara de "a ti qué carajos te importa mi vida."
Su cabello roza el escote de su blusa y al caminar hacia mí los comensales me miran con envidia. Pide un jugo y además unas galletas chispeantes de chocolate. La última vez que la vi fue en esa misma cafetería un viernes de agosto, conversamos por casi tres horas de su reciente trabajo, de su cómoda soltería y de su próxima titulación. Era un ritual el café de los viernes con Camila. Nos pasábamos chismeando y mirándonos los labios, pero nunca hicimos nada.
Sabía que iban a pasar muchas semanas para volver a verla y le dije lo que ambos sabíamos hace mucho tiempo. Me miró en silencio por varios minutos y se acercó a mí. Al instante la veo regresar a su sitio y sonreírle a una chica parada al lado. Una inoportuna amiga del colegio la ha reconocido al entrar al café y se ha acercado a saludar. Camila me presenta y miento al decir que es un gusto conocerla. Se retira luego de hacerle algunas preguntas a las cuales ella responde con una cara de "a ti qué carajos te importa mi vida."
Regresamos a la conversación, me cuenta emocionada que ha obtenido una columna de entrevistas en el diario y que el próximo año empieza su postgrado, que en las fiestas viajará a Argentina a visitar a sus padres y hermanos, que terminó de pagar su auto nuevo y que ahora desea adoptar un gato, que no le gustan los perros porque ya ha tenido muchos en su vida. La felicito y le encargo saludos a sus padres y hermanos. Una familia muy unida y a la cual tuve el agrado de conocer cuando vivían en Lima.
¿Cómo rayos volvemos a la parte del beso?, me pregunto. Me pide un abrazo, nos volvemos a acercar y nos quedamos así. Mirándonos como dos adolescentes que se acaban de tirar la pera. "Si no fuera por mi trabajo, sabes que todo sería diferente, pero es mejor quererse bien que quererse a medias." Le beso la mejilla y me impregna su fragancia a coco en la cara. Está a punto de suceder. "Ay disculpen, vamos a cerrar chicos, esta es la cuenta", la camarera nos mira con miedo, sabe lo que acaba de hacer y se retira con culpa. Ya fue, pienso.
Se termina la cita, empezamos con la parte de los buenos deseos y promesas. Prometemos hacernos espacio en la agenda para reencontrarnos. Me dice que pesar de sus horarios complicados puede darse unas horas para vernos, platicar y bromear como siempre. Yo acepto. Salimos de la cafetería y la acompaño al paradero. "Este no, mejor el otro, aquí no paran". Caminamos abrazados viendo la avenida Pardo y los árboles haciendo sombra a la gente que pasa en bicicleta. "Ya no hay nadie que joda". Otra vez el silencio y los ojos señalándose. Su celular vibra, es su jefe, la quiere en el diario, tiene que irse. Para un taxi. "Bésame de una vez carajo". El taxista ahora lleva a dos adolescentes que desean que el día siguiente también sea viernes.
¿Cómo rayos volvemos a la parte del beso?, me pregunto. Me pide un abrazo, nos volvemos a acercar y nos quedamos así. Mirándonos como dos adolescentes que se acaban de tirar la pera. "Si no fuera por mi trabajo, sabes que todo sería diferente, pero es mejor quererse bien que quererse a medias." Le beso la mejilla y me impregna su fragancia a coco en la cara. Está a punto de suceder. "Ay disculpen, vamos a cerrar chicos, esta es la cuenta", la camarera nos mira con miedo, sabe lo que acaba de hacer y se retira con culpa. Ya fue, pienso.
Se termina la cita, empezamos con la parte de los buenos deseos y promesas. Prometemos hacernos espacio en la agenda para reencontrarnos. Me dice que pesar de sus horarios complicados puede darse unas horas para vernos, platicar y bromear como siempre. Yo acepto. Salimos de la cafetería y la acompaño al paradero. "Este no, mejor el otro, aquí no paran". Caminamos abrazados viendo la avenida Pardo y los árboles haciendo sombra a la gente que pasa en bicicleta. "Ya no hay nadie que joda". Otra vez el silencio y los ojos señalándose. Su celular vibra, es su jefe, la quiere en el diario, tiene que irse. Para un taxi. "Bésame de una vez carajo". El taxista ahora lleva a dos adolescentes que desean que el día siguiente también sea viernes.